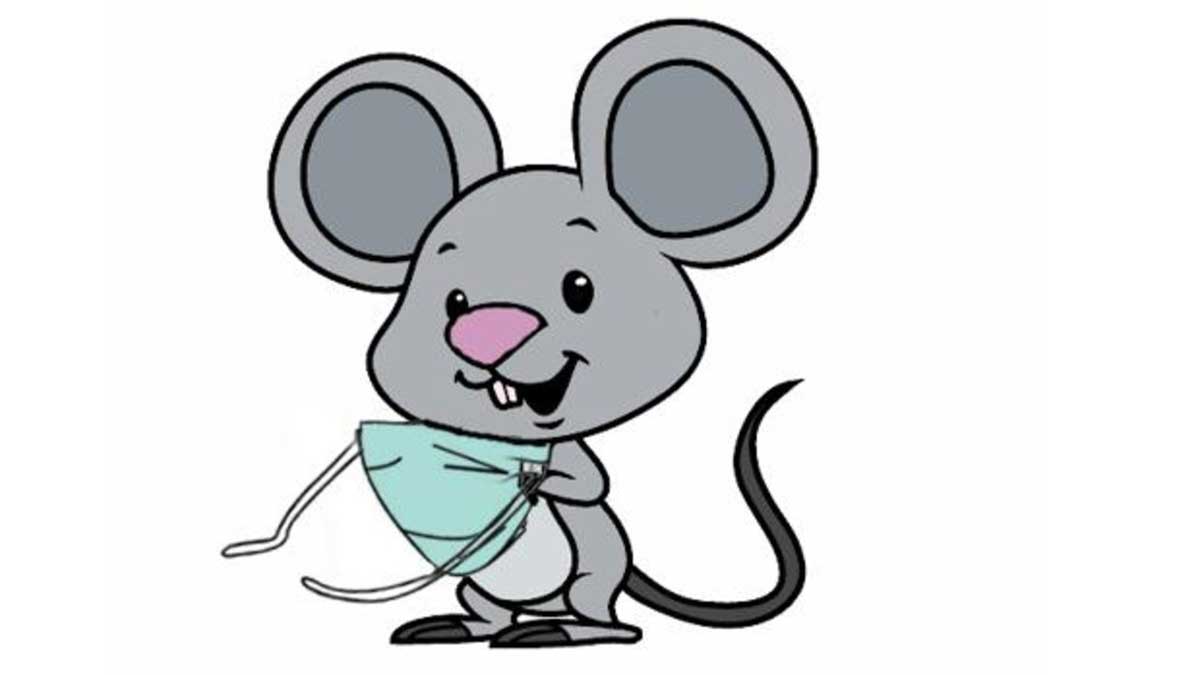Hans Christian Andersen, el célebre escritor danés que nos legó clásicos inolvidables como El patito feo y La sirenita, protagonizó en 1862 una experiencia que bien podría haber inspirado otro de sus relatos. Aunque carente de ninfas acuáticas y, para su desgracia, de un desenlace feliz. ¿Qué hacía el autor en una Barcelona agitada y sumida en el caos de una Rambla inundada? La respuesta nos transporta a una anécdota digna de su pluma, aunque con tintes más terrenales y menos mágicos..
Autor: El café de la Historia
ETIQUETADO EN:
Llegada triunfal (o no tanto)
Andersen llegó a Barcelona en tren, cargado de expectativas y con el entusiasmo típico de un viajero curioso por descubrir nuevos horizontes. Sin embargo, lo que lo recibió distaba mucho de la idílica imagen que podría haber imaginado. En lugar de una bienvenida cálida y ordenada, se encontró inmerso en lo que él mismo describió como un «mercado medieval con adrenalina».
La estación, un espacio que intentaba equilibrar funcionalidad con el bullicio inherente a una ciudad viva, era un espectáculo caótico. Maletas y sacos parecían cobrar vida propia, volando de un lado a otro como en una coreografía improvisada. Vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías con la energía de quienes se juegan la venta del día. Todo esto, aderezado con un ruido ensordecedor, construía un escenario que poco tenía que envidiar a los mercados más pintorescos del siglo XIX.
En medio de aquel pandemónium, Andersen se sintió completamente desorientado, como un marinero atrapado en un torbellino sin orillas. «Era como ser arrastrado por una corriente imparable», anotaría más tarde, todavía intentando procesar la escena que se desplegaba frente a sus ojos. La estación era un hervidero de vida: hombres y mujeres de todas las edades cargaban bultos y maletas que parecían contener más de lo que el propio viaje podría justificar, mientras los niños, ajenos al caos, correteaban entre las piernas de los viajeros, provocando ocasionales tropezones.
A un costado, un hombre gesticulaba furioso en una discusión con un mozo que intentaba, sin éxito, calmarlo tras la misteriosa desaparición de una maleta. Cerca de allí, una anciana avanzaba a duras penas, su bastón convertido en una suerte de cetro con el que abría paso a golpe suave, aunque firme, entre la multitud que parecía ignorarla por completo.
El señor Schierbeck se encuentra con Hans Christian Andersen en Barcelona
Fue entonces cuando apareció el señor Schierbeck, un compatriota danés que Andersen recordaría como «un faro de serenidad en mitad de una tormenta». Con una mezcla de destreza y determinación que bien podría haber pertenecido a un jugador de rugby, Schierbeck no solo logró divisar a Andersen entre aquel océano humano, sino que también lo rescató. Con movimientos calculados, alternando empujones suaves y sonrisas cordiales, lo guio hacia un rincón más tranquilo de la estación, donde finalmente pudieron detenerse a respirar.
«Bienvenido a Barcelona, la capital del caos orquestado», comentó Schierbeck con un tono entre burlón y resignado, mientras ayudaba a Andersen a reorganizar su equipaje. El recién llegado, aún recuperándose de la avalancha de estímulos, no pudo evitar detectar una mezcla de orgullo y resignación en la observación de su compatriota. «Es parte de su encanto», añadió Schierbeck señalando a un grupo de músicos callejeros que, ajenos al bullicio, tocaban una melodía vibrante que lograba captar la atención de algunos viajeros dispersos.
Antes de abandonar la estación, Andersen fue testigo de un último episodio que parecía arrancado de una novela cómica: un hombre corpulento luchaba por subir a un carro sobrecargado de sacos, mientras una cabra, aparentemente su fiel compañera, lo seguía con una tenacidad casi conmovedora. Entre carcajadas, abucheos y aplausos, la escena culminó con ambos, hombre y cabra, acomodados triunfalmente en lo alto del carro.
Aunque su llegada distaba mucho de la entrada triunfal que quizá había imaginado, Andersen intuyó desde ese momento que Barcelona era una ciudad hecha de contrastes: desordenada y vibrante, caótica pero irresistible. Una bienvenida que, en su aparente descontrol, auguraba una experiencia tan intensa como inolvidable.
Fonda Oriente: donde el sueño se queda en la puerta
Andersen se alojó en la Fonda Oriente (más adelante conocida como Hotel Oriente), ubicada en La Rambla. Desde su balcón podía admirar el «bullicio y la animación» que hacían imposible dormir. Por supuesto, él intentó con toda la seriedad danesa adaptarse al frenesí catalán. A la mañana siguiente, salió a explorar, decidido a descubrir esa ciudad «exótica y nueva» que, para su sorpresa, no era ni tan exótica ni tan nueva.

La Rambla: el circo de los mil espejos
Las calles de La Rambla se desplegaron ante Andersen como un desfile interminable de contrastes, un mosaico humano compuesto por piezas aparentemente incongruentes que, de algún modo, lograban funcionar en una armonía peculiar. Los puestos de frutas, rebosantes de naranjas, melones y calabazas, teñían el aire de un aroma dulzón y cítrico que parecía competir con el bullicio de la multitud. Al mismo tiempo, las barberías abiertas de par en par ofrecían un espectáculo digno de observar: barberos que manejaban sus navajas con la precisión de un cirujano, mientras los clientes, inmóviles pero orgullosos, se admiraban en espejos enormes que reflejaban tanto sus rostros como su vanidad.
Los escaparates, cargados de mantillas delicadas, abanicos ornamentados y cintas de vivos colores, parecían aliarse en una conspiración silenciosa contra el bolsillo del viajero, atrayéndolo con una tentación imposible de ignorar. Andersen no podía evitar sentirse asediado por esta ciudad, un crisol donde los colores, sonidos y olores convergían en un caos exuberante.
Barcelona, según sus propias palabras, no era simplemente un lugar; era una experiencia sensorial que saturaba hasta el agotamiento.
El ajetreo de la ciudad y Hans Christian Andersen en Barcelona
El sonido incesante de los músicos callejeros se mezclaba con el murmullo de conversaciones animadas y el martilleo constante de las carretas, componiendo una sinfonía improvisada que, lejos de ser molesta, era un recordatorio constante de que esta ciudad nunca dormía. Al final del día, Andersen confesó sentirse como un personaje atrapado en un circo perpetuo, uno en el que los números no se detenían y los espectadores eran parte del espectáculo.
Fiel a su curiosidad innata, Andersen no se conformó con lo que La Rambla ofrecía en su superficie. Deambuló más allá de los escaparates, adentrándose en portales oscuros y zaguanes polvorientos, decidido a desentrañar los secretos que se ocultaban tras las fachadas. Sin embargo, su espíritu de explorador pronto se topó con un lado menos encantador: “más sombras que luces”, escribió, aludiendo a la suciedad que parecía adherirse a cada rincón como una capa inevitable, a la humedad persistente que cubría las paredes como un sudario, y a las plantas secas que parecían susurrar que hasta la naturaleza había desistido de prosperar en aquel ambiente.
La inspiración de Hans Christian Andersen en Barcelona
En su imaginación, Andersen había soñado con una Barcelona de ensueño, un escenario brillante y mágico que lo inspiraría a tejer historias fantásticas. Lo que encontró, sin embargo, fue un realismo crudo, casi descarnado, que lejos de ahuyentarlo terminó por cautivarlo. Durante uno de sus paseos, se detuvo frente a un edificio cuya fachada maltrecha amenazaba con derrumbarse. Tras cruzar la puerta, descubrió un patio que albergaba gallinas y ropa tendida, un espacio humilde pero vibrante, lleno de vida cotidiana. “Es como si esta ciudad me invitara a penetrar en sus entrañas para mostrarme, sin reservas, todo lo que no funciona en ella”, reflexionó más tarde en sus notas.
Y fue quizá en esa honestidad descarnada, en la mezcla de belleza y decadencia, donde Andersen encontró una inspiración distinta: no la de los cuentos de hadas, sino la de una realidad que hablaba por sí misma, con todas sus imperfecciones y encantos.

Sin embargo, no todo fue decepción. En uno de esos oscuros rincones de las bocacalles de la Rambla que parecían guardar más sombras que promesas, Andersen tuvo un encuentro tan imprevisto como fascinante. Allí, entre cajas y cuerdas desgastadas, un titiritero ajustaba los hilos de cara a su próxima función callejera. Al percibir la curiosidad del escritor, el artista callejero no dudó en invitarlo a participar del espectáculo. Le tendió una de los títeres, un muñeco de madera cuyos movimientos cobraban vida gracias a la precisión y delicadeza de las manos que lo guiaban. Andersen, con la torpeza del principiante pero la fascinación del niño, intentó manipularla, descubriendo que el arte del titiritero era mucho más complejo de lo que parecía.
El encuentro con un titiritero de Hans Christian Andersen en Barcelona
Lo que comenzó como un simple gesto de cortesía se transformó en una larga y amistosa conversación. Durante horas, Andersen y el titiritero intercambiaron ideas, pensamientos e impresiones sobre la vida, el arte y los pequeños secretos que se esconden tras las cosas más sencillas. Aquel instante quedó grabado en la memoria del viajero como una metáfora perfecta de lo que Barcelona representaba para él: una ciudad caótica y desordenada, a veces desgastada, pero también llena de vida, creatividad y relatos que parecían esperar el momento adecuado para ser descubiertos.
La Rambla, con su abrumadora variedad, se transformó en un espejo lleno de matices para Andersen. Cada reflejo le mostraba una Barcelona diferente: una que, con sus tonos cálidos y canciones espontáneas, parecía salida de un relato encantado, y otra que, con su suciedad y rincones descuidados, le recordaba que la vida no siempre resplandece como un escaparate repleto de abanicos y telas coloridas.
La Catedral: ese gigante discreto
En estos dos contrastes, Andersen encontró no sólo una fuente de inspiración, sino también una estrecha conexión con la ciudad. Barcelona, como la marioneta de madera, parece anodina a primera vista, pero hace falta mucha inteligencia y ojo curioso para ver la historia que esconde.
Cuando Hans Christian Andersen llegó a la Catedral de Barcelona, lo que le sorprendió no fue su majestuosidad, sino su capacidad para pasar desapercibida. «Es como esas celebridades que necesitan un codazo para que te des cuenta de que están ahí», escribió con ironía en su diario. Aunque esperaba un edificio que se impusiera en el paisaje urbano, encontró una fachada que, según él, parecía estar jugando al escondite con los transeúntes. «Si no fuera porque me empujó la multitud, probablemente habría seguido de largo sin siquiera notar su existencia», agregó con cierto desdén.
Una vez dentro, el contraste fue abrumador. La luz natural apenas se atrevía a penetrar las vidrieras de colores, dejando el interior en una penumbra que parecía más diseñada para ocultar secretos que para glorificar a lo divino. El incienso flotaba en el aire como un velo etéreo, cargando la atmósfera con un misticismo pesado que a Andersen no le resultó reconfortante, sino inquietante. Para él, aquello no era «divino», sino más bien un espectáculo teatral con un guion escrito por siglos de tradición católica. «En mi tierra, Dios está en la luz y en la claridad; aquí, parece estar escondido tras las sombras y el humo», reflexionó.
La visita a la catedral de Hans Christian Andersen en Barcelona
Mientras avanzaba por la inmensa bóveda, sus ojos fueron captando detalles que le resultaron tanto fascinantes como perturbadores. En una esquina, una anciana rezaba en voz baja, su rostro iluminado apenas por la llama de una vela que parecía resistirse a apagarse. En otra, un grupo de niños correteaba entre los bancos, como si no entendieran el peso de la solemnidad que los rodeaba. Se detuvo frente a una capilla lateral, donde una figura de Cristo crucificado, oscura y desgastada por el tiempo, parecía observarlo con ojos que casi reclamaban algo. “Es como si esta figura me mirara más allá de mi cuerpo, directamente al alma, aunque prefiero pensar que solo estaba hecha de madera y pintura», anotó más tarde.

Una de las escenas que más impresionó a Andersen fue su encuentro con un grupo de penitentes que avanzaban descalzos, con capuchas que ocultaban sus rostros y un silencio solemne que llenaba el aire. El sonido de sus pasos resonaba en las altas naves de la catedral como un eco inquietante, casi espectral. Para Andersen, aquello parecía extraído de las páginas de un cuento gótico más que de una manifestación espiritual. Pero lo que realmente lo desconcertó ocurrió al detenerse frente a un altar lateral: allí, un sacerdote bendecía a una familia que sostenía entre sus brazos un pequeño bulto envuelto en mantas.
Fue solo cuando escuchó un llanto débil y quebrado que comprendió: era un recién nacido. Esa extraña yuxtaposición de vida y muerte, de comienzos y finales, le pareció una metáfora perfecta de Barcelona, una ciudad que parecía vivir con intensidad incluso en sus rincones más sombríos.
Continuamos de paseo con Hans Christian Andersen en Barcelona
Al salir de la catedral, todavía aturdido por lo que había presenciado, se topó con una procesión que avanzaba pausadamente por la plaza frente al templo.
En ella, una estatua de la Virgen, ricamente adornada con flores frescas y velas titilantes, era transportada sobre los hombros de una docena de hombres. «No estoy seguro de si me impresionó más la devoción sincera de la multitud o el evidente esfuerzo de quienes cargaban el peso de la imagen», anotaría más tarde, mezclando admiración con un toque de ironía. Para Andersen, aquel templo no era solo un espacio de fe, sino un escenario vibrante donde se escenificaban las emociones humanas en su forma más cruda y desnuda: desde la devoción más ingenua hasta la desesperación más desgarradora.
A pesar de la resistencia de su propio espíritu protestante, que se sentía ajeno a los rituales y símbolos que había presenciado, Andersen no podía negar el impacto que la experiencia le había dejado. «No sé si encontré a Dios en esta iglesia», escribiría después, «pero sin duda encontré a los hombres, con todas sus historias y sus contradicciones».
El puerto y la Barceloneta: del caos al encanto
Andersen, siempre curioso y dispuesto a explorar, terminó sus pasos en la Barceloneta, ese barrio que parecía haberse sacudido cualquier pretensión de orden o sofisticación para abrazar un caos desenfadado y vibrante. «Aquí, la algarabía no es solo el idioma oficial, es la religión», anotó en su diario, fascinado por un lugar que, para él, parecía un cuadro de vida desbordada.
Los críos medio desnudos fumaban pitillos con la soltura de adultos experimentados, y sus risas resonaban entre el ruido constante de las carretas, los gritos de los vendedores ambulantes y el canto ocasional de algún borracho entonado.
Las calles estaban llenas de puestos improvisados donde se vendían desde comida hasta trastos viejos que probablemente tenían más historia que valor. «Uno podría encontrar aquí desde un clavo oxidado hasta una sartén que, según el vendedor, perteneció a los Reyes Católicos», bromeó Andersen en sus notas.
El escritor quedó especialmente cautivado por los personajes que poblaban la escena. Un pescador de manos curtidas por el sol y la sal trataba de vender un par de peces que apenas se movían en su cubo de madera. «Estos peces han sido pescados esta mañana», aseguraba con un guiño, mientras un cliente respondía: «Sí, pero de hace tres días». Más allá, una mujer con un pañuelo rojo atado a la cabeza regateaba con un vendedor de fruta por una sandía que parecía pesar más que ella misma. Andersen observaba cada interacción con la mirada de un antropólogo improvisado, riendo para sí mismo ante la espontaneidad y la teatralidad de cada escena.
El puerto de Barcelona
No pasó mucho tiempo antes de que Andersen se aventurara hacia el puerto. Allí, el ambiente era diferente, pero igual de fascinante. Los barcos atracados se mecían suavemente en el agua, y los marineros iban y venían, cargando cajas y redes como si cada día fuera una coreografía perfectamente ensayada de trabajo duro. Andersen se detuvo a observar a un grupo de mujeres que arreglaban redes sentadas en círculo, sus manos moviéndose con una destreza que lo dejó maravillado. «Cada una de estas mujeres podría tejer un cuento más rápido que yo», pensó, admirando la precisión con la que reparaban los hilos desgastados.
En un rincón del puerto, un grupo de hombres jugaba a las cartas sobre un barril, mientras discutían acaloradamente sobre quién había hecho trampas. Andersen no entendía ni una palabra, pero el tono de las voces y los gestos lo decían todo. «Parecían dispuestos a retarse a un duelo de espadas en cualquier momento, aunque probablemente todo terminaría en risas y una ronda de vino», escribió, divertido por la intensidad de aquella escena tan cotidiana.
El olor del mar, mezclado con el aroma de los puestos de comida, era una constante que envolvía todo. Andersen no pudo resistirse a probar una especie de guiso que le ofreció un vendedor ambulante. «No sé qué llevaba, pero sabía a mar y tierra al mismo tiempo», comentó más tarde.
La Barceloneta
La comida callejera, caótica y sin pretensiones, le pareció el reflejo perfecto de la Barceloneta: auténtica, ruidosa y llena de sabor.
Aunque el desorden era palpable, Andersen encontró un encanto único en aquel caos. «Aquí, todo parece a punto de desmoronarse, pero al mismo tiempo, nada necesita ser arreglado», reflexionó mientras observaba a un grupo de niños jugando con una cometa hecha de retales. Había en la Barceloneta una especie de armonía en el desorden, un ritmo propio que, lejos de agobiarlo, lo seducía. Para alguien que amaba lo inesperado, aquel lugar era un festín de estímulos.
Cuando cayó la tarde, Andersen se quedó un rato más, viendo cómo el sol se ocultaba detrás del puerto y las luces de las barcas comenzaban a encenderse como estrellas terrenales. «Este lugar es un cuento que nunca se escribe, porque se vive a gritos, risas y canciones desafinadas», concluyó, sintiendo que, por una vez, el desorden no era algo que debía entender, sino simplemente disfrutar.
Cafés: más parisinos que los parisinos
Si algo le fascinó a Andersen en Barcelona fueron los cafés de La Rambla, lugares que él describió como «el epicentro del refinamiento y la vida social». “Mucho mejores que los parisinos”, se atrevió a escribir, lanzando un cumplido que, viniendo de un viajero acostumbrado al esplendor francés, no era poca cosa. Sin embargo, su entusiasmo no era inmune a la frustración. Conseguir una mesa en esos cafés era, según él, más difícil que atrapar un rayo de sol en medio de la semioscuridad de la Catedral.
Andersen dedicó una tarde entera a intentar vivir la experiencia completa: sentarse, tomar un café y observar el bullicio. En su primera tentativa, un camarero, impecablemente vestido con chaqueta blanca y pajarita, le informó que todas las mesas estaban ocupadas, aunque algunas parecían libres. «Reservadas», aclaró el camarero con una mezcla de desdén y cortesía, dejando al escritor en un limbo entre la admiración por la profesionalidad y la irritación por la exclusividad.
Finalmente, y tras más paseos de los necesarios, Andersen logró un rincón en un café que le pareció digno de una postal. El lujo y la decoración rivalizaban con cualquier palacio que hubiera visto. Las paredes estaban adornadas con espejos enormes enmarcados en dorado, multiplicando la luz de las lámparas de araña que colgaban sobre las cabezas de los clientes. Los muebles, con tapizados de terciopelo rojo, creaban un ambiente de opulencia que contrastaba con la algarabía del exterior. «Aquí uno se siente más noble de lo que realmente es», pensó mientras observaba a su alrededor.
Los cafés y sus clientes
El espectáculo no estaba solo en el café, sino también en sus clientes. En una mesa cercana, un grupo de caballeros discutía acaloradamente sobre política, gesticulando con tal pasión que Andersen temió que alguno derramara su copa de coñac. En otra esquina, una pareja joven parecía vivir un drama romántico: ella sostenía un pañuelo húmedo con lágrimas mientras él le tomaba la mano, susurrándole palabras que Andersen no entendió, pero imaginó llenas de promesas y disculpas. Más allá, una mujer elegantemente vestida hojeaba un periódico mientras sorbía su café con una precisión casi artística, como si cada movimiento estuviera coreografiado.
Cuando llegó su café, Andersen no pudo evitar deleitarse con la presentación. El azúcar se servía en un delicado recipiente de porcelana, y la cucharilla parecía tan pulida que reflejaba las luces del lugar. El sabor, intenso y equilibrado, era tan perfecto que Andersen lo describió como «el arte hecho líquido». Aunque estaba acostumbrado al café en otras ciudades, aquel tenía algo especial, quizás el aire de La Rambla o el espectáculo humano que lo acompañaba.
Pero no todo era perfección. «El ruido aquí es tan refinado como las paredes: omnipresente», anotó. Entre el tintineo de las tazas, el murmullo de las conversaciones y el ocasional grito del camarero que anunciaba algún pedido, el café era un lugar de constante vibración. Sin embargo, esa atmósfera bulliciosa no le restaba encanto. Andersen entendió que, en estos cafés, el lujo no era solo estético, sino también emocional: un lugar donde las vidas se cruzaban, los dramas se desarrollaban y las alegrías se compartían, todo bajo la luz cálida de las lámparas.
El teatro y los toros: espectáculos con sabor a decepción
Al despedirse, con el café todavía en su paladar y el ruido de las conversaciones aún resonando en sus oídos, Andersen pensó que quizás aquellos cafés no eran solo mejores que los parisinos, sino una obra de arte viva, donde cada cliente era un pincelazo en el lienzo siempre cambiante de La Rambla.
Andersen llegó al Teatro del Circo con grandes expectativas. Había oído hablar de las funciones que mezclaban drama, acrobacias y espectáculos visuales que hacían vibrar al público barcelonés. Sin embargo, lo que encontró fue, según sus propias palabras, «una representación que parecía no decidirse entre la tragedia y la bufonada». El decorado, aunque pintoresco, lucía gastado, y los actores, aunque entusiastas, carecían del virtuosismo que Andersen esperaba. Una escena especialmente melodramática arrancó más risas que lágrimas entre los espectadores, lo que le hizo preguntarse si él era quien no entendía la intención o si los demás simplemente se tomaban el drama con ligereza.
La novillada
El verdadero clímax de su inmersión en los espectáculos populares de Barcelona llegó con su visita a una novillada en la plaza de toros. Había oído hablar de las corridas como una forma de arte cargada de pasión y simbolismo, pero lo que presenció fue algo muy distinto. “Esto no es una corrida de verdad; es una juerga”, le comentó un asistente local, casi como disculpándose. Y tenía razón: lo que sucedía en la arena era una mezcla caótica de entretenimiento y tradición, lejos de la solemnidad que Andersen había imaginado.
La tarde comenzó con luchas simuladas de moros y cristianos, en las que los combatientes, vestidos con trajes estrafalarios, lanzaban gritos que se perdían en la algarabía del público. En lugar de espadas y escudos, algunos blandían objetos absurdos, como escobas o utensilios de cocina, lo que hacía que el espectáculo rayara en la comedia. Luego vinieron las reses emboladas, que corrían asustadas por la arena mientras los participantes intentaban esquivar los cuernos iluminados por bolas de fuego. Andersen observaba, entre fascinado y horrorizado, cómo el público celebraba cada tropiezo o cada salto con carcajadas y aplausos.
Los toros vistos por un turista danés
El número más desconcertante, según él, fue cuando un grupo de toreros improvisados comenzó a realizar saltos acrobáticos por encima de las reses. Uno de ellos, al fallar un salto, acabó en el suelo, lo que desató una mezcla de risas y abucheos. Andersen notó que nadie parecía realmente preocupado por la seguridad del hombre o por el estado del animal; todo formaba parte de la “diversión”. Para un hombre con sensibilidad artística y moral, aquella escena se acercaba más a un circo grotesco que a un espectáculo cultural.
Aunque reconoció que la habilidad y valentía de algunos participantes eran notables, no pudo evitar sentirse incómodo por la crueldad hacia los animales. «El sufrimiento aquí es parte del espectáculo», escribió, con una mezcla de disgusto y resignación. Sin embargo, también entendió que estaba presenciando algo profundamente arraigado en la voluntad popular. Los vítores del público, los gritos de los vendedores ambulantes que ofrecían refrescos y pipas, y la energía casi palpable en el aire dejaban claro que este caos orquestado era una celebración, una catarsis colectiva donde las reglas del mundo exterior parecían diluirse.
Cuando salió de la plaza, con la cabeza llena de imágenes y sonidos, Andersen sintió que había aprendido algo importante sobre la ciudad. El teatro y los toros, aunque no le habían impresionado en el sentido artístico, le habían mostrado el alma contradictoria de Barcelona: un lugar donde la diversión podía ser ruidosa, cruda y visceral, pero siempre auténtica.
La gran inundación: una tragedia en tiempo real
Y ahora, el evento estelar de su estancia en la ciudad: la catastrófica inundación de La Rambla el 15 de septiembre. Andersen, que había salido temprano para realizar algunas gestiones en la ciudad, quedó atrapado por el repentino aguacero. Los primeros momentos le parecieron casi emocionantes; la lluvia tamborileando sobre las polvorientas calles y paseos anunciaba una inminente limpieza refrescante para la ciudad. Pero pronto, las gotas se convirtieron en un torrente imparable, y lo que empezaron siendo risas nerviosas de los transeúntes dieron paso al pánico más absoluto.
Cuando Andersen logró regresar apresuradamente a su hospedaje en la Fonda Oriente, su sorpresa no pudo ser más mayúscula. Desde el balcón de su habitación, tenía una vista privilegiada –y aterradora– de lo que describió como «un monstruo desbocado».
Las calles, antes bulliciosas, se habían transformado en ríos furiosos cuyas aguas arrastraban con una violencia inusitada todo lo que encontraban a su paso: árboles arrancados de cuajo, enseres domésticos que flotaban como juguetes rotos, carros volcados y, tristemente, personas que luchaban por mantenerse a salvo en medio de aquél infierno que se había desatado en cuestión de minutos.

Sobre todas las demás, hubo una escena se quedó grabada en su memoria. Vio a un hombre correr desesperadamente tras un carro tirado por caballos que estaba siendo arrastrado por la corriente, mientras los gritos de una mujer desde una ventana cercana desgarraban los oídos. “Era como si el mundo entero estuviera fuera de control, pero los corazones humanos seguían firmes, luchando contra lo inevitable”, escribiría más tarde.
La Rambla convertida en un torrente
Lo que más impactó a Andersen más allá de la implacable furia de la naturaleza, fueron los gestos de humanidad que emergieron entre el caos. Observó cómo vecinos formaban cadenas humanas, desafiando la corriente para rescatar a quienes habían quedado atrapados o para salvar pequeños bienes que aún podían recuperar. En una esquina, un grupo de hombres utilizaba cuerdas improvisadas para sacar a un niño que había quedado varado en un tejado bajo. En otra, una mujer mayor ofrecía mantas empapadas a quienes llegaban tiritando de frío, después de haber sido arrastrados por el agua.
«Era un espectáculo de horror y esperanza a partes iguales», comentó Andersen. En un momento particularmente conmovedor, vio a un grupo de músicos de la ciudad sacar un acordeón y un violín, tocando una melodía melancólica desde un balcón elevado, como si intentaran consolar con música a quienes habían perdido todo. Ese contraste entre el desastre y la resiliencia humana dejó una marca profunda en él.
La Rambla, que días antes había sido un teatro de colores y contradicciones, ahora era un lienzo pintado con lodo y lágrimas. Andersen, aunque profundamente afectado, encontró en aquella tragedia una ventana a la verdadera esencia de Barcelona.
Una ciudad que, incluso enfrentando el poder descomunal de la naturaleza, mantenía vivo su espíritu indomable.

El relato fantástico que nunca escribió
Inspirado por la tragedia, imaginó un cuento protagonizado por una ninfa de las montañas catalanas que llegaba juguetona y arrolladora a la gran ciudad. Pero, como en la vida misma, las ninfas no siempre tienen finales felices, y este cuento quedó en el tintero.
Reflexiones finales
Barcelona le dejó a Andersen una mezcla de fascinación y horror. Era una ciudad vibrante, caótica y sorprendentemente «europea» para sus ojos. Quizás no encontró el cuento de hadas que buscaba, pero su visita quedó grabada como un episodio inolvidable, lleno de ironía, contraste y un poco de agua para recordar.
Si te ha gustado ¡Compártelo!
ETIQUETADO EN:
NUESTRAS CATEGORÍAS
El Café de la Historia ha sido finalista en la edición 2021/22 de los Premios 20Blogs en la categoría «Ciencia«.
¡Gracias por vuestro apoyo!
Aviso legal – Privacidad – Política de cookies – Copyright © 2024. Todos los derechos reservados – Contacto